Los discursos del cambio - Esteban Caballero Carrizosa
 |
| Muralla en Asuncion, Paraguay Foto: Esteban Caballero |
Para algunos el cambio representa una
aspiración positiva, los ojos se iluminan con la idea del cambio; vendrá algo
mejor. Para otros, el cambio es una amenaza, es el sonido del enemigo echando
por tierra las puertas de la ciudad amurallada. Ante estas aspiraciones y
temores, los analistas intentamos aportar mediante la reflexión y la
conceptualización, no necesariamente neutrales, pero sí más juiciosos y
argumentativos que el sujeto envuelto en la acción misma. Hoy por hoy, los síntomas
del cambio social están por doquier; queremos a continuación pasar revista de
algunas de sus expresiones más coyunturales, haciendo alusión a las diferencias
en los discursos y procesos. Hacemos, sobre todo, referencia a los procesos
sudamericanos, pero no ignoramos los eventos que transcurren en otras regiones
y que contienen elementos similares a los que nos rodean en este rincón del sur.
En Sudamérica, el 29 de Octubre, se realizaban
elecciones presidenciales y de congreso en Argentina y Uruguay, y elecciones
regionales en Colombia. Todo ello, en el marco de un conflicto muy agudo en
torno a la validez de las elecciones en Bolivia, y, en el marco de fuertes
movilizaciones sociales en Chile y Ecuador. Como resultado de esos procesos,
surgieron dos victorias que de algún modo ilustran las diferentes voces
políticas del cambio en América Latina. Por un lado, la voz de Alberto Fernández,
poniendo el acento en el fin de las políticas neoliberales representadas por
Macri, y la necesidad de favorecer la producción y las políticas sociales, por
contraposición a las políticas que favorecían al capital financiero. Por el
otro, la voz de Claudia López, electa alcalde de Bogotá, primera alcaldesa mujer
y lesbiana, que con mucho tino habló de “las familias hechas a pulso, como la
suya y la mía”.
 |
| Mujer de Bogotá cruzando Plaza Bolívar. Foto: Esteban Caballero |
En el discurso de victoria de
Claudia López no hay una referencia al “neoliberalismo”. Ella no se refiere a
una noción más general de manejo de la economía política, sino que enfatiza más
el aspecto identitario, quién es ella, qué representan ella y sus compañeros de
ruta ( la Alianza Verde, el Polo Democrático y otros), en términos de gestión
pública, de atención a la ciudadanía, de poner fin al clientelismo, etc. Más
que una referencia a izquierdas y derechas, la nueva alcaldesa de Bogotá
propone una nueva ética ciudadana. El discurso de Alberto Fernández sí hace una
alusión más directa a la economía política, a su enfoque neoliberal, a los
intereses que servía y a la necesidad de cambiar de rumbo. Con ese discurso, él
se posiciona en las divisorias más clásicas que enfrentan a izquierdas y
derechas. En las palabras del Grupo de Puebla, “Los desafíos de Alberto Fernández
son tan grandes como la crisis que
atraviesa su país, abandonado durante los cuatro años anteriores a su propia
suerte frente al neoliberalismo financiero”[1]
Ambos giros son sumamente significativos. El
hecho de que una mujer “diversa” sea electa en una megaciudad con una población
de 7 millones (el doble de Uruguay y equivalente a Paraguay), con un discurso
identitario de género, de no discriminación, etc., va a contracorriente de un poderoso
movimiento conservador. Aquel que ha construido una de las falacias más
preocupantes: la existencia de una supuesta “ideología de género”, y que ha sido soporte
del surgimiento de Bolsonaro. La derrota de Macri, representa, por otro lado,
un reacomodo de la correlación de fuerzas regionales en torno a la dirección
que deben tomar las políticas públicas, sobre todo las económicas. Se da así
fuerza a un pensamiento que busca un nuevo progresismo ante la derechización
del poder acaecido durante el super ciclo de elecciones latinoamericanas.
 |
| Celebrando en La Boca de Buenos Aires.Foto: Esteban Caballero |
Cuáles son los vasos comunicantes entre estas dos tendencias del cambio será
motivo de otro debate. La articulación de los mismos requiere de un trabajo
fino. Debemos pensar en la concatenación de estas narrativas en un discurso más
integrado. Esta puede ser la llave para construir una nueva hegemonía cultural.
Recientemente, Nicolas Truong[2]
comentaba en Le Monde el retorno del concepto gramsciano de hegemonía cultural,
que tan francamente plantea la necesidad imperiosa de construir consensos
amplios que penetran y se instalan en las sociedades, como nuevos modos de ser
y pensar. La describe como la madre de todas las batallas políticas. Las
derechas populistas, dice Truong, están viendo el concepto desde la perspectiva
de su propio constructo excluyente, con identificación de unos “otros” con nuevas
instrumentalizaciones de las tecnologías de la comunicación para crear concepciones
del mundo contrarias al sentido humanitario de igualdad y dignidad universal.
Hay otras diferencias entre el discurso de
victoria de Claudia López y el de Alberto Fernández. Algunas cosas son
evidentes, pues en un caso estamos hablando de una alcaldía y el gobierno de la
ciudad, y en el otro de la presidencia y el gobierno de un país. No obstante,
quisiéramos resaltar la importancia que le dio Claudia López al tema del
territorio, su gestión, y lo medioambiental. Ella se presentaba con un énfasis
mucho mayor en lo que podríamos describir como la referencia al desarrollo
sostenible. Ese no ha sido, en cambio, un tema central en el debate por la
Presidencia de la Nación en Argentina, ni ha tomado mucho vuelo en los debates nacionales
que se centran en la crítica al “neoliberalismo”. Quizás en ese ítem haya una suerte de
solapada minimización del problema de la transformación económica en función al
desarrollo sostenible, pues ponerse a pensar en cómo dinamizar la economía
argentina pasa por qué hacer con la energía fósil de Vaca Muerta, que es un
“activo” indispensable para el crecimiento, pero no tan amigable en términos de
sostenibilidad.
Para finalizar esta breve comparación, quisiéramos
señalar un aspecto que no tiene que ver con las diferencias entre los discursos,
sino más bien con el tipo de contexto institucional en el que estos discursos
del cambio surgen. Nos referimos al hecho de que estos dos discursos se
entroncan con uno que no es partidario o de toma de posición política, sino que
se refiere a la institucionalidad y las salvaguardas de un sistema electoral
ecuánime. Ambos giros políticos se dan gracias a un proceso electoral cuyas
reglas del juego son aceptadas por las partes y se enmarcan dentro de un Estado
de derecho democrático representativo que arbitra y procesa las diferencias. Al
poco tiempo de darse los resultados se dan dos importantes reuniones, la de
Alberto Fernández con Mauricio Macri en la Casa Rosada y la de Claudia López
con Iván Duque en el Palacio de Nariño. Reuniones con un alto grado de protocolo
y simbolismo. Nuestra interpretación es que ese gesto público y publicitado se
constituye en un hecho de significación importante. Nos dice que a pesar de las
diferencias hay un espacio compartido por las partes. Ese reconocimiento reafirma
la existencia de un contrato social más amplio, como un reaseguro
estabilizador. El contraste aquí con la situación en Bolivia es preocupante, pues
en ese contexto, por no haber ese espacio común, el contrato social se
resquebraja. Si hay posibles soluciones (como creemos que todavía las hay, si
se respeta la auditoría de la OEA), hay que tomarlas de manera juiciosa tanto
de parte del Gobierno como de la oposición.
 |
| Vendedora boliviana en el Alto. Foto: Esteban Caballero. |
Acabamos de tocar punto del contrato social, su
importancia y valor. Este punto de suma relevancia para el otro tipo de discurso
del cambio que queremos tratar. Uno mucho más complejo y difícil de asir, nos
referimos a las protestas y movilizaciones en Chile. En este país, nos
encontramos con un fenómeno mucho menos claro en cuanto a su entronque
institucional. Es un levantamiento multiforme que se presta a muchas lecturas y
que no tiene un proceso estructurado, como el de los procesos electorales. Las
lecturas que de dicho fenómeno se hacen son variadas. La lectura del
surgimiento vandálico, destructor, conducido por personas que no tenían más que
hacer que aprovecharse del caos para provecho propio. La lectura del quiebre
del neoliberalismo, el supuesto oasis donde el mercado funcionaba se quedó
varado en la telaraña de la desigualdad. La lectura del surgimiento de un nuevo
Chile, el de los múltiples rostros, con diferentes demandas, que han llegado a
los límites del aguante: las pensiones injustas de las AFP, el costo de la
educación terciaria, el costo de los farmacéuticos, las banderas mapuches, etc.
Un gran “basta”. Todo ello acompañado de una presencia masiva en la calle.
Este no es un movimiento llevado de la mano por
vanguardias, se asemeja mucho a surgimientos ciudadanos como las protestas del
Brasil en el 2013, o el gran tumulto ocasionado por el desplome de la Unión Soviética
y los países detrás de la cortina de hierro. Atender este tipo de cambio es
mucho más difícil que cuando nos encontramos con movimientos que tienen temas
específicos, con liderazgos y representaciones definidas, interlocutores que
pueden de alguna manera pautar la protesta y la movilización. Por otro lado,
una particularidad es que son movimientos que por su propia naturaleza crean
identidades a medida que se desarrollan. Movilizan nuevas demandas, construyen
nuevas narrativas e imaginarios en su espontaneidad. Movilizaciones como estas
hacen que la gente dé como un salto cualitativo en su concepción del colectivo
al que pertenece. Se ha podido ver esto en otras latitudes. La movilización del
Líbano, por ejemplo, ha creado una sensación de identidad nacional libanesa,
por encima de las parcialidades religiosas y étnicas. Algo novedoso en su historia contemporánea. El
caso del Sudan, que se inició también con una subida de precios y terminó
siendo un surgimiento democrático capaz de provocar un cambio muy importante en
el régimen político. Podemos también hablar del refuerzo de la identidad
“hongkonesa” a través de la movilización y la toma de la calle, o el despertar argelino
que exige un cambio profundo en la gobernanza del país y al mismo tiempo crea
una conciencia ciudadana. Estos son momentos de quiebre y recomposición del
contrato social, que a veces dejan a los actores tradicionales fuera del
escenario. Sus momentos expresivos, los hemos visto, por lo general tienen el
sello de esa brecha pueblo-élite de la cual se habla actualmente para cifrar el
nuevo espíritu de la época.
 |
| Salida del metro en Santiago, Chile. Foto: Esteban Caballero |
Estas características que hemos descrito son a
la vez la fuerza y la debilidad de esos movimientos. Puede que sean como una
gran marea que conmueve al golpear la costa, pero al retirarse deja pocas
muestras de su fuerza. Queremos pensar que no será así, y que ha caído el mito
que Chile es un oasis, que el mercado y la privatización encontrarían todas las
soluciones y que la política social puede ser mínima o inexistente. La cohesión
social no viene así, tan fácilmente, y los gobernantes, creemos, han aprendido
una gran lección. Ese “neoliberalismo” no se va animar a arrimarse de eso modo
por un tiempo. En el caso específico de Chile es también posible que la creación
de un poder constituyente que defina una nueva carta magna sea un paso
necesario.
Sí nos quedamos con interrogantes respecto al
valor de los liderazgos y las representaciones. En ese desprecio por “las
élites” estamos en cierto sentido tirando al bebé con el agua sucia. Hay
intelectuales y liderazgos que han gobernado, se han topado con las
limitaciones y que pueden aportar. Pienso e Ricardo Lagos, en Dilma Roussef.
Hay movimientos políticos democráticos que, si bien han cogobernado y formado
parte del establishment, han también generado soluciones importantes a
los efectos perversos del neoliberalismo. Es probable que estos liderazgos
requieran relevos generacionales, sin duda. Como Alexandria Ocasio Cortez (30),
que sin reparos endosa la candidatura de Bernie Sanders (78), y con ese endoso,
sus 5.7 millones de seguidores en Tweeter encuentran nuevas voces.
También es importante recoger el mensaje que
viene de los países del medio oriente, el Líbano e Irak, entre otros. El hastío
con el patrimonialismo, el clientelismo y sus pares: la corrupción y la
ineficacia. Podemos hacer giros en el enfoque de las políticas, instalar una
economía política que restablezca la igualdad y mejore la calidad y
universalidad de los servicios públicos, pero todo esto supone un gobierno
honesto, moderno, responsable y con la voluntad de obtener resultados. Estos
son elementos que hacen que el nuevo proyecto se vuelva operativo. Es la base
para que en la siguiente ronda de sorpresiva y masiva rendición de cuentas que
ofrecerá la sociedad de la información, con su fulminante rapidez en la
convocatoria y movilización, los liderazgos no den manotazos de ciego.
[1] Ver www.progresivamente.org
[2] Ver https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/30/la-grande-bataille-pour-l-hegemonie-culturelle_6017397_3232.html
.jpg)
.jpg)
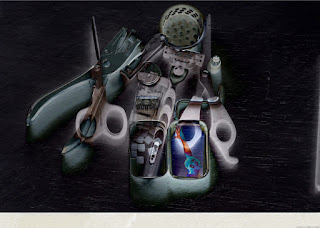
Comentarios
Publicar un comentario